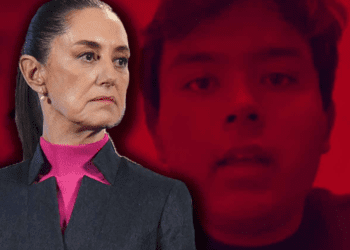Marisol nunca pensó que fomentaba el ciclo de violencia, intolerancia y agresión que hoy reina en casi todas las esferas de la vida pública hacia las mujeres
“Fui de las típicas que pensó ‘a mí no me va a pasar‘”, cuenta Marisol, una joven doctora con especialidad en Geriatría cuya hija terminó con una mano fracturada a consecuencia de un golpe que ella misma le propinó.
“Es muy fácil juzga y atacar a una mujer, es como si todos sus actos tuvieran que ser perfectos, como si no hubiera cabida para un error”, apunta.
En la historia de Marisol no existían los típicos antecedentes de violencia, ella no pertenecía al 66.1 por ciento de las mujeres que según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) han sufrido por lo menos una vez en su vida algún tipo de violentamiento,
Criada en una familia conservadora, Marisol siempre destacó en la escuela como una buena alumna, su madre -señala- era una mujer dedicada amorosamente al hogar que siempre se quedaba callada cuando su padre expresaba a grandes voces su opinión y sus juicios de valor.
‘Ese Juancho es un pendejo, la vecina se viste como si quisiera pescar algo, el presidente es un imbécil, si yo fuera él un par de cachetadas y órale, a chingar a su madre’; mi papá tildaba a todos de ignorantes, pendejos y descerebrados, todo aquél que no actuara como él, era considerado como una persona inferior”, narra la doctora egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En un ambiente donde la violencia estaba velada bajo el concepto de “libertad de expresión”, la mamá de Marisol buscaba que sus tres hijos -dos mujeres y un varón- ignoraran las palabras “sin sentido” que su papá emitía a la menor provocación.
“Nunca vi pelear a mis papás, él jamás le gritó, mucho menos le levantó la mano, pero eso no significaba que no la violentara pues cuando algo no andaba bien le aplicaba la ley del hielo”, destaca.
Así creció la mujer que a los 18 años ingresó a la carrera de Medicina en la UNAM.
“El día que nos hicieron la foto generacional mi papá me hizo pasar una vergüenza, pues al ver a mis compañeras dijo en voz muy alta: ‘Qué te apuestas a que en 10 años la mitad de ellas no van a ejercer por haberse casado y estar atendiendo chamacos, tanto esfuerzo y dinero tirado a la basura‘”, cuenta Marisol que a sus 33 años también es madre de una niña de tres.
El comentario de su papá impactó en Mari quien le pidió bajara la voz, mientras por dentro pensaba en ciertas compañeras de clase asegurando ‘Claudia y Violeta van a ser de esas’.
Y es que rodeada de un ambiente en el que juzgar y señalar a los demás con base en nuestros propios criterios éticos y morales es tan sencillo, Marisol nunca pensó que con ello fomentaba el ciclo de violencia, intolerancia y agresión que hoy reina en casi todas las esferas de la vida pública.
La conducta prejuiciosa aprendida en casa como una forma de “libre pensamiento” la llevó a creer que una de sus compañeras de especialidad obtenía beneficios por “vestirse como una güila” y catalogar a su jefa inmediata como “vieja reprimida”, pero no fue sino hasta que tuvo una hija que comprendió el círculo de violencia que también ella fomentaba.
“Mi hija tuvo que ir a la guardería pues yo me encontraba a mitad de mi especialización en el Santos Guajardo, tenía apenas tres meses cuando tuve que dejarla entre sentimientos de culpa y expresiones del tipo ‘no has entendido que una vez que una mujer tiene un hijo, una se debe a ellos‘.
Mi familia y la de mi esposo no estaban contentos con que yo tuviera que dejar a Sandy por un horario tan extendido, y aunque ofrecían su ayuda para ir por ella, siempre fue bajo comentarios del tipo ‘quién te manda a escoger una carrera tan poco compatible con la maternidad, lo hubieras pensado antes de embarazarte'”, cuenta mientras mira el celular para silenciar las notificaciones que le llegan de su centro de trabajo.

Para Marisol la maternidad lejos de convertirse en una experiencia enriquecedora a nivel personal, familiar y de pareja, se volvió un lastre que la llenaba de culpa, estrés, confusión y sentimientos reprimidos.
“Mi marido es contador y siempre me apoyó, pero eso no evitó que se molestara conmigo y sostuviéramos discusiones por tener que quedarme de guardia cuando la niña estaba con fiebre, o cuando no alcanzaba a llegar para verla cenar, pero qué le podía hacer, el sistema laboral para las mujeres, y en general para quienes tienen hijos, nunca ha sido realmente flexible, no hablemos de inclusión”, destaca.
Durante los meses previos a presentar su tesina de grado, Marisol sintió la carga de trabajo como nunca la había sentido, causando en ella que todos los pensamientos aprendidos en su entorno le consumieran el ánimo y la sobrecargaran provocándole una neurosis.
“Estaba yo terminando de redactar mi presentación y Sandy no dejaba de llorar, ese fin de semana ni mi mamá, ni mis suegros, ni mi esposo estaban en casa para ayudarme.
Yo estaba tratando de hilar palabras pero Sandra de verdad quería estar en mis brazos, toda la semana había estado cubriendo guardias en urgencias, la casa y la tarea me tenía sobrepasada, daba pecho en las noches y no dormía de corrido, y cuando podía hacer algo lo tenía que hacer con una mano porque con la otra cargaba a la niña.
Uno nunca comprende el nivel de estrés de una mujer-mamá-profesionista porque no se habla de eso, es parte de tu trabajo y obligación poder con todo, es lo que la familia te encamina a creer, lo que el marido te anima a ser, lo que la sociedad te presiona a vivir: obligatoriedad exclusiva”, expresa frustrada.
Sin saber en qué momento ocurrió, los llantos interminables de su hija, la presión por enviar un correo, el derrame de una taza de café sobre sus apuntes y el sonido de la olla express la hicieron reaccionar violentamente y aventó a su hija de ocho meses sobre el sillón sin pensar que rebotaría y caería al suelo golpeándose la cara y fracturándose una mano.
“Fue un segundo sin pensar, fue un segundo que me pesa todavía y que probablemente me pesará toda la vida. En un instante pasé de decir ‘ya cállate’ a estar en el piso conteniéndole la sangre que le brotaba de la boca.
Corrí a urgencias tan pronto vi el golpe y en la clínica que me correspondía tuve que aguantar los señalamientos de mi familia y de los médicos que me atendían. Tenía la sangre de mi hija en las manos y el mundo acusándome de ser insuficiente, de ser mala madre, de estar loca”, reconoce Mari mientras se limpia los ojos y mira al suelo consumida por la culpa.
El resultado de su error fue menor, mínimo en una infinita red de posibilidades médicas dice ella, entendiendo todos los riesgos de una reacción nacida del cansancio, de la soledad, del abandono y de los juicios que muchas mujeres traen consigo, inmersas en una sociedad que espera demasiado de ellas y que las acusa de no poder cargar el mundo.
“Pase más de medio año culpándome por haber sido buena madre, buena esposa, buena médica, cuando en realidad sólo soy una mujer que creció creyendo que poner juicios sobre otro es la mejor manera de “educar”, diciendo ‘yo no soy una de esas, a mí no me va a pasar, yo soy mejor’, pero en realidad ¿qué es mejor?”, finaliza.
Su historia, dice Mari, no encajará en la discusión de violencia hacia las mujeres salvo que se diga que ella es la violentadora de su hija, lo que ignora, es que las acciones del ámbito privado también son un reflejo de un entorno cultural en el que ser mujer también es sinónimo de ser etiquetada por no cumplir con los elevados estándares de “perfección”.
Contenido relacionado
Rock, otra de las escenas difíciles para una mujer #SerMujerEnMéxico